La vela perpetua, de Jorge Ibargüengoitia

En el marco de la serie “El mejor cuento mexicano”, preparada por Mario Calderón, presentamos un cuento de Jorge Ibargüengoitia (1928-1983), ejemplar debido a la manera en que trenzan las relaciones paratextuales y la configuración simbólica de los nombres. Maestro de la ironía y el humor, de la ruptura de la pertinencia, Ibargüengoitia escribió el ya clásico volumen de cuento “La ley de Herodes”.
LA VELA PERPETUA
—Julia y tú —me dijo uno que ahora tiene fama de buen novelista—, han sido muy buenos amigos y volverán a serlo. Esto no es más que un pleito pasajero.
Se equivocó. El pleito se acabó hace mucho, pero Julia y yo no volvimos a ser amigos, ni buenos ni malos.
Supongo que la gente habrá creído que nos peleábamos por celos, porque en aquella época se podía pensar que Julia me ponía los cuernos con el gringo aquél que se llamaba Ed Hole; también se podía pensar que el celoso era el marido de Julia, porque Julia tenía marido cuando sucedió el pleito y que Julia y yo le poníamos los cuernos. Pero las dos versiones carecen de fundamento. Ni Julia me puso los cuernos con Ed Hole, ni se los puso conmigo a su marido, por la sencilla razón de que Julia y yo nunca fuimos amantes.
Pero esto no es más que el final de la aventura. Lo interesante fue el principio.
Yo entré en la Escuela de Filosofía y Letras, que entonces estaba en Mascarones, y allí la conocí. Ni yo le gustaba a ella, ni ella me gustaba a mí; ni yo le simpatizaba, ni me simpatizaba ella. A Julia le gustaban los hombres esmirriados y muy cultos, así que me consideraba un ingenierote bajado del cerro a tamborazos. Yo, por mi parte, pensaba que a ella le faltaban pechos, le faltaban piernas, le faltaban nalgas y le sobraban dos o tres idiomas que ella creía que hablaba a las mil maravillas.
Nos avergonzábamos el uno del otro. Un día subí al segundo piso de Mascarones y la encontré allí platicando con Jaime Salines, el gran poeta, que ya desde entonces creía se creía Cristo Crucificado. Ella me vio venir con mi chamarra beige, mis pantalones beige, mi camisa beige y mis zapatos beige, muy quitado de la pena y me echó una mirada que me dejó helado. Cuando llegué junto a ellos, Julia me trató como si apenas me conociera y Salines, que estaba pensando en la condición humana, mi me miró. En otra ocasión, tuvimos examen de Fonética; ella terminó, se levantó del asiento, entregó su prueba y salió de clase. Llevaba una bolsa de mecate con barbas de estropajo, porque era medio folklórica. Amancio Bolaño e Isla, que era el maestro, se le quedó mirando muy extrañado y cuando ella salió me preguntó:
—¿Qué es lo que traía en la mano?
Y yo, como San Pedro, contesté:
—No sé, Maestro. No me fijé.
Pero si yo no le gustaba, si le parecía tan grandote y tan ignorante, ¿por qué estaba esperándome aquella noche cuando salí de clase de Italiano y fui a mirar a las que estaban tomando clase de Danza? Si no tenía intenciones eróticas, ¿por qué me propuso que camináramos un rato y me llevó al Parque Sullivan? Misterio. Y si a mí no me gustaba, si la encontraba físicamente tan deficiente, ¿por qué la cogí de la mano primero, por qué la besé después y por qué estuve besándola cada vez que encontramos un rincón oscuro en el camino a su casa? Misterio. Y si pasó todo esto, ¿por qué no pasó nada después? Es decir, ¿por qué no acabamos donde deben acabar estas cosas: en la cama? También misterio.
Al día siguiente de aquella noche, llegué muy galante a la Escuela y pregunté, con un tono medio arrebatado:
—¿Quieres que sea tu amante, tu marido, tu novio, tu amigo? ¿qué vamos a hacer?
—No haremos nada —me contestó, con una indiferencia bastante teatral—. Cuando salgamos de clase iremos al parque y allí nos besaremos. Eso es todo.
Y eso fue todo. Durante los cinco años que siguieron, nunca supe si fui su amante, su marido, su novio, o su amigo. Creo que ella tampoco llegó a saberlo.
Cuando la conocí, acababa de divorciarse de su primer marido; cuando tuvimos el pleito, cinco años después, tenía tres de casada con su segundo marido. Es decir, que yo la conduje, con mano firme, de un matrimonio al otro y todavía la acompañé durante los tres primeros años del segundo.
Durante una época me consolé pensando que no me había casado con ella porque no quería compromisos. Ésta es una explicación simplista, porque supone que sí quería casarse conmigo, lo cual es una de las partes oscuras del misterio. Julia me dijo que no quería casarse conmigo y me dijo que si quería casarse conmigo; me dijo que no me necesitaba y me dijo que no podía vivir sin mi apoyo; me dijo que éramos como hermanos y me dijo que si en tal circunstancia yo hubiera “insistido”, ella no hubiera podido negarme nada.
Pero como “insistí” solamente en momentos inoportunos, todo comenzó con el Parque Sullivan, siguió con el Parque Sullivan y terminó en el Parque Sullivan. Digo, todo lo erótico. Lo no erótico, en cambio, fue un verdadero margallate.
Por ejemplo, sus confesiones. La primera fue, como es lógico, que estaba divorciada y que tenía un hijo. Esta revelación me pareció trágica, porque en aquella época me parecía que era trágico casarse, trágico parir y trágico divorciarse. La segunda revelación fue todavía peor: su marido había sido un homosexual de siete suelas. Esta tesis no duró mucho tiempo y probablemente fue inspirada, no en hechos reales, sino en Un tranvía llamado Deseo, que en aquella época estaba muy de moda; en confesiones subsecuentes, su marido se convirtió en un maniaco sexual, que no se bajaba de ella. La tercera confesión fue que Fulano de Tal, que era tan su amigo, no era su amigo en realidad, sino que había sido su amante. Habían tenido un coito en un departamento prestado, que les había salido muy mal. El caso es que desde esa ocasión, cada vez que se encontraban se quedaban como electrizados. Me confesó un embarazo y una hemorragia que le había venido cuando estaba parada en un césped esperando un camión; me confesó un “rechazo hacia el ser amado”; me confesó un principio de enamoramiento con un maricón, un affaire con su médico de cabecera y la ligera tentación lesbiana que le provocaba una argentina imbécil que después se suicidó.
Ahora estoy convencido de que la mitad de esas confesiones fueron apócrifas, pero en esa época me las tragué como si fueran el Evangelio; aprendí psicología, porque ella se tenía la terminología muy bien sabida y me quedé como quien va a la playa y ve de repente salir del agua a Laocoonte en aprietos.
Las confesiones fueron factor muy importante en las relaciones entre Julia y yo, porque por una parte me convertí en una especie de Doctora Corazón y por otra, me convencí de que irse a la cama con Julia era una de las empresas más complicadas que pudiera intentar el hombre y la de éxito más problemático.
Un día me dijo, como para complicar más las cosas:
—Le platiqué a mi amiga María Elena de ti y ella me felicitó.
—¿Por qué te felicitó?
—¡Porque es tan raro que estas cosas sucedan!
Debí preguntar cuáles eran las cosas que estaban sucediendo, pero me dio miedo y preferí quedarme callado. Me quedé en la duda de si se refería a que había encontrado un buen confidente, o si le había “confesado” a María Elena que estábamos amándonos como locos.
María Elena nos invitó a comer un domingo y fuimos, la Sagrada Familia: ella, el niño y yo.
Al principio de nuestra relación, teníamos que pasar juntos cuatro horas diarias cinco veces por semana; por obligación, porque estábamos en la misma escuela y tomábamos las mismas clases; después, cuando ya estábamos hechos uno al otro, no podíamos separarnos, íbamos a clase juntos, íbamos al café juntos y después la acompañaba hasta su casa; en el camino entrábamos en un café de Insurgentes y ella comía una ensalada de frutas y yo tomaba café; así pasaban otras dos horas.
En la Escuela, las mujeres mayores me decían:
—Usted no se meta con ésa, que no le conviene.
Julia tenía un halo trágico, que después de todo, era lo que la hacía atractiva. Escribía unas obronas en donde la gente sufría mucho, se aburría mucho y odiaba mucho y las leía con voz lenta y precisa, con una sobriedad rayana en la monotonía. Yo la escuchaba alelado, asombrado de que se le ocurrieran cosas tan tremendas.
Una estudiante americana, que nos conoció el primer año, vino a fines del segundo y me preguntó impaciente:
—¿Todavía no te has liberado de esa?
Pero yo no quería liberarme. No podía vivir sin ella, creía yo. Hubo dos viajes en los que ocurrieron cosas que determinaron el curso de la historia.
El primero fue un viaje… de estudio, digamos. No importa qué clase de estudio, ni a dónde fue; lo que importa es que los hombres estábamos en un cuarto y ella, que era la única mujer, estaba en otro. Cuando la encontré lavándose los dientes y ella me miró y se rió con la boca enjabonada, comprendí que la relación de confesionario que estábamos teniendo en esa época iba a dar un salto. Dicho y hecho. Una tarde, después de dos días de investigaciones fructíferas pero bastante aburridas, se fueron los demás al cine y nos dejaron solos en el hotel. Nos tomamos una botella de ron “Potrero” sentados en una cama y después, recostados en la misma, hicimos actos previos bastante para una vida de coitos. Pero cada vez que yo, con gran timidez quería llegar a mayores, ella me decía: “No, no”, y yo la obedecía. Después, se levantó y se fue a acostar en su cuarto, porque todo esto había pasado en el mío. Aquí quisiera contar que cuando se fue, esperé un rato y después la seguí a su cuarto y la encontré dormida, pero la verdad es que me quedé un rato pensando que hacer y antes de decidir nada, me dormí.
No vaya a pensarse que ella pasó horas retorciéndose en la cama. Lo más probable es que haya dormido inmediatamente. Y si las pasó, muy su culpa, porque antes me dijo tantos “noes” como para acabar con las ganas de otro más apasionado que yo. El caso es que al día siguiente ella estaba encantada. Fuimos a dar un paseíto por unas arboledas y ella me tomó de la mano y me dijo:
—¡Qué feliz soy! ¡Siento que nada me falta!
Al verme mirado con ojos de enamoramiento, me vino una solemnidad insoportable, que duró varios días. Ella acabó diciéndome, cuando íbamos caminando por la calle, ya en México:
—¡Pero no te sientas obligado a casarte conmigo!
Le agradecí mucho esa frase y no volví a sentirme obligado y volví a ser su confidente.
Este episodio terminó aquí teóricamente; pero en realidad, dejó un sedimento que había de causar más complicaciones. Quedaron frases como “aquella noche”, “si hubiéramos seguido hubiera pasado tal cosa”, y en momento de mal humor: “Te faltó pasión.”
Esta era la situación cuando surgió el segundo viaje.
Yo tenía que ir a Veracruz a un asunto y un día, sin darme bien cuenta de lo que hacía, la invité. Ella aceptó inmediatamente. Al cabo de unos días, la desinvité.
—¿Por qué? —me preguntó ella, bastante molesta.
—Porque si vamos a Veracruz, estoy seguro de que no voy a resistir la tentación y voy a intentar “lo peor”.
En realidad, lo que yo quería era no gastar.
—No te preocupes —me dijo ella. Si no quieres que pase nada, no pasará nada. Te lo prometo.
Al ver que no quedaba más remedio, compré los boletos, dos camas de pulman y allí vamos. Durmió cada cual en su cama y muy de mañana nos arreglamos y nos bajamos del tren en La Antigua, que era donde yo tenía el asunto.
Al ver el estuario, ella dijo:
—¡A qué lugares tan bellos me traes!
Yo la tomé de la cintura y fuimos caminando hasta una casa, en donde almorzamos; después fuimos a arreglar el asunto famoso y para eso hubo que caminar diez kilómetros y a ella se le empollaron los pies. Por último, nos desnudamos, de espaldas uno al otro, nos pusimos los trajes de baño y nos metimos en el río. Cuando estábamos bañándonos, ella me abrazó y me dijo:
—¡Lástima que yo sea una mujer que tiene que vivir sola!
Yo no le contestaba cuando decía frases crípticas. Después, salimos del río, y de espaldas uno al otro, otra vez, nos quitamos los trajes de baño y nos pusimos la ropa seca. Regresamos a La Antigua, comimos y en la tarde tomamos el tren a Veracruz. Allí fue donde ocurrió lo siguiente:
Me llevó al hotel donde había pasado la luna de miel con su primer marido. Pedimos dos habitaciones. El dueño nos miró como quien ve visiones.
—¿Dos habitaciones?
Nos las dio, pero quedamos completamente desprestigiados y bajo grave sospecha. A Julia le tocó la habitación en donde había pasado su luna de miel, que había sido abominable, según ella.
A mí me tocó un cuarto bastante feo, en donde me bañe y me arreglé para ir a cenar. Después fui al cuarto de ella. Toqué la puerta y la oí decirme que entrara. Entré y vi a Julia, desnuda, claramente visible a través del vidrio esmerilado de la puerta del baño.
Acabó de bañarse y se secó tranquilamente, sin darse cuenta de que yo estaba viéndola.
—Mira para otro lado, que voy a salir desnuda —me ordenó.
Y miré para otro lado y ella salió desnuda y se vistió a mis espaldas. Después, fuimos a cena en La Parroquia. Ella estaba cansada y tenía los pies ampollados, así que decidió irse a la cama temprano.
—Me acostaré y después tú vendrás un rato y platicaremos.
Regresamos al hotel y ella se acostó y yo fui a su cuarto y cuando me disponía a intentar “lo peor”, ella me corrió de la cama e insistió en leerme una obra de Rosario Castellanos. Me levanté furioso y me fui a la calle a buscar prostitutas.
Después de ese episodio, me entró el fervor religioso. Iba a misa todos los días y comulgaba y le pedía a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen que me dieran una compañera que fuera al mismo tiempo decente y cachonda.
Fue mi mojigatería lo que precipitó el telón del primer acto de este drama de costumbres literarias. La cosa fue así: una tarde, estábamos en el café de Filosofía y Letras, platicando, cuando me di cuenta de que ella, o, mejor dicho, su alma, “no estaba allí”. ¿En dónde estaba? En una mesa que había al otro extremo del café, ocupada por uno de los filósofos jóvenes más brillantes de la última generación. Dicho joven tenía la boca abierta y estaba haciéndole ojitos a Julia. Julia, por su parte, estaba como si le hubieran metido una brasa por el culo: sonrosada, con los ojos chisporreantes y una risa idiota. Durante años sentí náusea cada vez que recordé es escena. Ahora me da risa.
Años después, Julia me contó que esa noche le dije: “Esto no te lo perdonaré nunca.” No recuerdo haberlo dicho, pero si lo dije, lo dije bien, porque nunca se lo perdoné.
Uno o dos días más tarde, me agarró la religión más fuerte que nuca y fui al Club Vanguardias y compré boleto para unos Ejercicios de Encierro, de los que organizaba el Padre Pérez del Valle en una casa que tenían los jesuitas en Tlalpan.
Mientras tanto, pasada la traición, como si nada hubiera ocurrido, Julia y yo seguíamos yendo a clase, yendo al café, yendo a su casa, etc. Yo le dije que me iba a Ejercicios y ella no le dio importancia al asunto.
El caso es que un jueves, llegué a la escuela con mi maleta para irme a Tlalpan al salir de clase; dejé la maleta en la portería, entré en la clase de Justino Fernández, que era la única que no tomaba con Julia, tomé la clase y esto es que al salir, me quedé paralizado en la puerta del salón, al contemplar la siguiente escena: Julia estaba parada en una de las escaleras que van del patio a la planta principal, recargada en el barandal, mirando hacia abajo. En ese momento, el joven filósofo, que era lo que Julia estaba mirando, cruzó el patio, llegó hasta la escalera, subió dos o tres peldaños, le tomó la mano a Julia, le dijo algo, ella hizo un signo afirmativo; el joven le besó la mano y se alejó. Yo llegué un poco después, como si no hubiera visto nada. Julia estaba muy cariñosa y me acompañó hasta la esquina en que tomé un camión que me llevó hasta el Zócalo. Yo iba temblando, como con calentura. El viaje de Zócalo a Tlalpan fue una pesadilla, lo hice en un camión de segunda, que iba repleto. Estaba en plena locura, porque no sabía por qué me sentía tan mal y creía que lo que tenía era temor de no llegar a tiempo a los ejercicios. Por fin llegué a Tlalpan, pregunté el camino, caminé unas cuadras, llegué ante una puerta, llamé, me abrió una monja y entré en la Casa de Ejercicios. En el momento en que puse un pie dentro, se me quitó la angustia. Me senté en una banca a esperar. No había llegado nadie.
Era octubre y hacía frío. A eso de las ocho empezaron a llegar los que iban a hacer el “retiro”. Eran tres o cuatro jóvenes que no tenían ninguna característica definida, un señor de unos cuarenta años que tenía aspecto de gran pederasta y un hombre de pelo gris, ex jesuita. Llegó el Padre Pérez del Valle con dos de sus achichincles, dio gritos afónicos y repartió las habitaciones. Después, llegó el Padre que iba a dar los Ejercicios y cenamos.
El Padre era un Santo varón. Había pasado varios años en la Tarahumara, tenía el estómago hecho pedazos y no podía comer más que verduras cocidas, decía que Balzac era “froidista” y en un momento de confianza entre él y yo, me dijo lo siguiente:
—Durante muchos años no podía yo resistir los Ejercicios, porque me enfermaba al tercero o cuarto día. Pero ya descubrí el secreto: cada vez que la distribución dice “Meditación”, me duermo. Y mire, salgo de ellos tan campante.
Por si alguien lo ignora, conviene advertir que San Ignacio fue el que inventó el Lavado Cerebral y le puso por nombre Ejercicios Espirituales. Al cabo de tres días de estar metido en aquella casa, rezando en la capilla, oyendo las pláticas, paseando en el jardín y meditando en mi habitación, fui a ver al Padre y le dije que tenía una relación complicadísima con una mujer DIVORCIADA.
—Dale gracias a Dios que te ha iluminado —me dijo el Padre—. Este es un fruto mu hermoso de los Ejercicios de San Ignacio de Loyola—. Le expliqué que no hacíamos el amor; él me dijo—: tan va el cántaro al agua…
—No puedo dejarla ahora, Padre; ella me necesita.
—Hazlo paulatinamente entonces. Consulta con tu confesor, fija una fecha para dejarla, y déjala.
Yo prometí dejarla al cabo de un año, pero sucedió que al día siguiente, lo primero que hice la llegar a la escuela, fue decirle a Julia que el Padre me había ordenado que la dejara. Ella se puso como una víbora, porque nunca se imaginó que yo fuera a mandarla al diablo.
Los siguientes quince días fueron los más humillantes de mi vida. Julia los pasó del brazo del joven filósofo, yendo para arriba y para abajo, hasta que no hubo Cristo que no supiera que ya no andaba conmigo, sino con otro. Esto fue en época de exámenes; después vinieron las vacaciones y en diciembre Julia se casó con el filósofo.
Me gustaría poder contar que fui muy valiente y que soporté imperturbable la gran aventura romántica de Julia. Nada de eso. En una ocasión le dije: “Pero, Julia, yo no quisiera que esto terminara así”; en otra, nomás por conservar las apariencias en clase de Panchito Monterde, le pregunté: “¿Y cómo está el niño?” Y en otra, que fue la más ridícula, me la encontré en la salida de la biblioteca y ella se rió y yo me reí y ella me dijo:
—¡Hemos sido tan buenos amigos…!
La acompañé a dar una vuelta por Santa María la Rivera, a la hora del crepúsculo y ella me contó la historia de su gran amor, salpicada de frases como “él es muy apasionado…”, “está muy enamorado de mí…”, “no pasa día sin que me proponga matrimonio…” terminó diciendo:
—¡Es tan raro ver un amor tan grande! ¡Es tan raro, pero es tan bello! ¿No te parece bello este amor que estoy viviendo?
Han pasado trece años pero todavía me acuerdo que cuando ella dijo esta frase, yo estaba comiéndome un sándwich con aguacate, que me supo muy mal.
La siguiente vez que la vi, estaba ya casada, embarazada y creo que tejiendo unos zapatitos. El marido se había ido de viaje, pero de todos modos ella estaba feliz, haciendo planes para el futuro.
—Viviremos en la Riviera —me dijo, los padres del filósofo estaban nadando en pesos.
Lo que más me avergüenza de este episodio es haber sido tan magnánimo, porque fue entonces cuando debí golpearla hasta hacerla abortar. Pero nada, le di el medio kilo de chocolates que llevaba y me fui muy triste, por las calles oscuras, y cuando me detuve para orinar frente a un árbol, casi lloré.
Pero me esperaban ratos de gran regocijo. La siguiente vez que la vi tenía tres meses de embarazo y hacía dos que el marido no escribía. Estábamos sentados en las escaleras de Filosofía y Letras. Era ya de noche.
—Me siento abandonada —me dijo.
La noche, la Escuela, los naranjos estériles que había en el patio, todo me pareció más bello, pero lo oculté.
—¡Cuánto lo siento! —le dije.
Y volví a ser su confidente.
Cuando el marido regresó de viaje ocurrieron cosas todavía mejores; lo primero que ella le dijo fue lo que ya me había dicho a mí y lo que hubiera podido decirle al mundo entero, si el mundo la hubiera escuchado:
—No necesito de ti.
Y el marido, desconcertado, cogió sus maletas y se fue a vivir en un hotel.
Mientras tanto, ella alquiló una casa nueva y la decoró con ayuda de un servidor.
—Los libros de Papá, los quiero allí, y el sillón, acá —me decía ella.
Y yo ponía los libros allí y el sillón acá. No había mucho que acomodar, porque la sobriedad de Julia era casi sórdida.
Después se reconcilió con el marido, pero no se fueron a vivir en la Riviera, sino que él vino a vivir en la casa que acabábamos de decorar. Ella lo mantenía, porque él no había avisado a sus padres que se había casado y no le habían aumentado su mesada. Yo seguía siendo el brazo derecho de ella.
—Necesito algo que sólo un hombre fuerte puede hacer —me dijo un día. Y me mandó con una chamarra de gamuza blanca, a que se la tiñera de azul.
En otra ocasión, me mandó a poner un telegrama que decía: “Reserven una habitación con cama matrimonial punto con vista al mar punto para dos personas punto.”
En la escuela no se me separaba y como la panza le seguía creciendo, la gente empezó a sospechar que yo era el padre de la criatura. Volví a sentirme como San José.
—Mi marido no quiere presentarme a sus amigos —me decía.
—No sé por qué dejaste que me casara con él —me dijo Julia una vez—. Le hubieras dado un puñetazo y se hubiera muerto del susto.
Pero a mí no se me ocurrió nunca arreglar las cosas a puñetazos. De cualquier manera, empecé a sentir que me habían despojado de algo que le pertenece.
Pero el parto vino a componerlo toso, o casi todo. Ella dio a luz un rollizo bebé y él no pudo seguir ignorándola y acabó presentándola a sus amigos y avisando a sus padres que no sólo estaba casado, sino que ya tenía descendencia. El resultado de este último acto no fue el esperado, porque no se fueron a vivir en la Riviera, sino que siguieron en la misma casa.
Las relaciones no eran muy buenas.
—Hago sopa Campbell’s todos los días y él es tan bruto que no se da cuenta —me dijo Julia.
Pero el día que fui a comer con ellos, nos sentamos a la mesa y cuando Julia fue a traer la comida, el marido me dijo:
—Nos va a dar sopa Campbell’s, pero no le diga que sabe lo que es.
Ella se quejaba bastante:
—Sale con sus amigos y se come un filete, cuesta un dineral.
O bien:
—Duerme hasta las doce del día y las moscas se le paran en la cara.
Mientras esto le pasaba a Julia, a mí me ocurrían cosas aún más extrañas. Una noche, en el café de Insurgentes, se las conté.
—Creo que me voy a ir de Padre —le dije.
Ella se puso lívida. Yo seguí:
—Ayer, durante la Comunión, vi en la Hostia Consagrada a Dios Nuestro Señor que me decía: “Sé Mío.”
Ella estaba furiosa, porque su padre había sido librepensador y ella también lo era, pero no discutió, ni dijo que todo eso le pareciera una tontería.
Cuando salimos del café, estaba lloviendo y tuvimos que guarecernos y, mientras nos guarecíamos, ella lloró y mientras más lloraba ella, más triunfante me sentía.
Pero pasó el tiempo y no me fui de cura, sino que me volví escritor y empecé a enamorarme de Julia. Sí, a enamorarme, es decir, a pensar todo el tiempo en acostarme con ella y no de vez en cuando. Nos veíamos todos los días y pasábamos muchas horas juntos. El marido nunca estaba en casa. Una noche estaba cocinando unos filetes, poco faltó para que hiciéramos el amor en la cocina:
—¿Nos habrá oído el niño? —preguntó ella.
Y yo me fui de la casa, con un nudo en la conciencia y sin haber despachado el asunto. Ella me reclamó al día siguiente:
—Eres capaz de cualquier cosa. Me dejas entumida y te vas.
Yo me ofendía, pero el affaire había sido tan complicado que ya hasta me sentía impotente.
Como estaba casada con filósofo, Julia se volvió muy inteligente y mientras subían mis bonos sexuales, intelectualmente me hundí.
—Dicen los tratadistas… —dijo una vez. Y otra: Es que cuando digo “realismo”, estoy usando el término en un sentido más amplio.
En unas reuniones de escritores, a las que asistíamos cada semana, Jorge Portilla, que en paz descanse, leyó un capítulo de la Fenomenología del relajo y luego me preguntaron qué opinaba.
—No entiendo bien —dije.
—Bueno, pero eso ya no es culpa mía —dijo Portilla.
—Pues sí es, porque no entiendo porque está mal escrito.
En esto tenía yo mucha razón. La prueba es que Portilla leyó el mismo capítulo tres veces y todos creyeron que eran tres capítulos diferentes. Pero Julia no lo consideraba así.
—Te has puesto en evidencia —me decía—; ahora todos dicen que eres tonto.
—Que digan lo que quieran. A mí no me importa —decía yo.
—A mí tampoco me importaría, si no fuera mi amigo y no tuviera que defenderte.
Era una lata, porque no podía uno abrir la boca con tranquilidad entre tanta lumbrera.
En otra ocasión, en la misma reunión de escritores, se nos presentaron unos individuos que decían que iban a publicar una revista tan buena como el Vogue y querían colaboraciones. Todos estuvieron de acuerdo en colaborar. Todos, menos yo.
—¿Cuánto van a pagarnos? —les pregunté.
—Nada —me contestaron.
Yo dije que me parecía ridículo que estuvieran pensando en pagar tanto en papel, tanto en impresión, tanto en distribución… Mi argumento quedó interrumpido por Julia que me dijo en voz baja y entre dientes:
—Estás portándote como un cretino.
Los de la revista se fueron convencidos de que íbamos a colaborar gratis. Pero no fue así: gracias a Julia, que quince días más tarde llegó y dijo:
—He sabido que el número I de la Revista X va a escribir dedicado a Batista.
—Who is Batista? —preguntó la señora Shedd.
—A Latin-American despot —le explicó alguien.
Y ya nadie colaboró en la revista aquella. Pero yo volví a quedar mal, porque todos dijeron que yo no tenía ideales y que si nos hubieran pagado no hubiera vacilado en colaborar en una publicación capaz de dedicarle un número a Batista.
Así andaban las cosas cuando vino el tercer viaje, que iba a ser a Waterloo de nuestros amores.
No importa quién dio las becas, ni cómo las conseguimos; lo que importa es que cuando querían mandarme a Calcuta, Ill., y a ella a Nueva York, ella me dijo:
—Sin ti no voy a ninguna parte.
Y arreglamos, con muchos trabajos y dando mucho qué decir, que también me mandaran a Nueva York. Como yo tenía que irme dos meses antes, tuvimos una despedida bastante operática detrás de una puerta.
Llegué a Nueva York a mediados de agosto; había una temperatura de 98ºF. Por las noches, en un cuarto de hotel, me sentaba desnudo frente a una mesa y le escribía a Julia cartas románticas que empezaban: “Quisiera ser marinero…” Después, me levantaba de la silla y me sentaba frente a la ventana abierta a mirar a las tres muchachas que vivían en la casa de enfrente, que iban de un lado a otro sin más ropa que pantaletas transparentes; una vez, vi que una de ellas se rascaba el sexo mientras hablaba por teléfono. Junto a ellas y sin poder verlas, vivía un señor de pelo lamido, anteojos de concha y bigotes de morsa, que se pasaba las horas muertas observándome a mí. Debajo de este hombre vivía un matrimonio del que, por las leyes de la Óptica, no alcancé a ver más que de la cintura para abajo.
“Quisiera ver lo que tú ves”, me decía Julia en una de sus cartas, “oír lo que tu oyes, sentir lo que tú sientes…”
Me daba la gran vida, me levantaba muy temprano y me salía a la calle y entraba en donde me daba la gana y salía cuando me daba la gana. En septiembre llegó una carta de Julia con direcciones muy concretas. Pensaba vivir en la Casa Internacional de la Universidad de Columbia, así que había que hacer reservaciones, una para inmediatamente, la otra para la fecha que se suponía que llegaría Julia, pagué por adelantado varios meses de alquiler, y al poco rato llegué con mis maletas a instalarme. Me llevaron a una habitación del octavo piso que tenía vista al río. No me daba todavía cuenta de que había caído den una trampa. La casa Internacional tiene dos secciones perfectamente aisladas; en una viven los hombres y en la otra las mujeres. Así que si quiere uno hacer el amor, tiene que hacerlo con personas de su propio sexo, detrás de los buzones o en las escaleras de emergencia.
Este descubrimiento me desconcertó mucho, pero más me desconcertó la siguiente carta de Julia. “No quiero faltarle a mi marido…” decía.
Por fin llegó el día en que había de llegar Julia. Me puse el traje azul que acababa de comprar y fui al aeropuerto.
“Se va a rodar de la escalera al bajar del avión”, pensaba yo.
Alquilé unos catalejos para verla rodar por la escalera, pero el avión aterrizó en otro lado y no vi nada. Bajé a los salones de la aduana y debajo de su inicial la vi. Estaba completamente transformada. Muy bien vestida, con un traje gris que nunca le había visto, tenía el cutis estupendo y los ojos relampagueantes; estaba muy segura de sí misma. Cuando ella salía con su maleta, entré en la Aduana y nos dimos un beso, que la gente se hizo a un lado para que pudiéramos besarnos mejor.
Fuimos a la Casa Internacional, ella se instaló, cenamos juntos, fuimos a que ella comprara una pasta de dientes, etc., y después, a dar un paseo por Riverside Drive. Entonces me hizo varias revelaciones:
—En México se dice que somos amantes.
—¡Qué infamia!
—Pero hay quien opina que tú eres homosexual.
No me hizo ninguna gracias. Después me contó tres o cuatro historias que no eran agradables. “Tu obra fue rechazada en tal parte y la mía aceptada”, “Don Julio Jiménez Rueda no quiere nada…”, etcétera.
Con la llegada de Julia se acabaron mi movilidad, mi libertad y mi tranquilidad. Ella tenía la costumbre de decir que se levantaba a las seis de la mañana y que escribía sus obras de siete a diez; el caso es que en Nueva York no escribió una letra y nunca la vi bajar antes de las diez de la mañana. Yo me pasaba una hora antes de cada comida sentado en el sofá del lobby. A tal grado, que un negro, que era amigo mío, se me acercó un día y me dijo:
—Lo hacen esperar mucho.
El dolor que me causó esta observación fue desproporcionado, porque lo tomé en sentido metafórico.
En los primeros días ocurrieron cosas que me hicieron concebir esperanzas, porque a estas fechas ya estaba yo, por fin, decidido a irme al infierno por hacer el amor con una mujer casada (dos veces). Pero de buenas a primeras, me dijo:
—Esto no puede seguir así.
Y desde entonces, cada vez que le ponía una mano encima, me la quitaba. Cuando vi que aquello no llevaba buen camino, me arrepentí de mis pecados, fui a San Patricio y me confesé con un padre que estaba en el confesionario que decía “Confesiones en Español”.
—He deseado a una mujer casada —dije.
—No es muy serio —me dijo el padre—. Tres Aves Marías.
Mientras tanto, ella, de tanto estar sentada en la cafetería de la Casa Internacional, fue creando a su alrededor un círculo, formado por un joto colombiano, un decorador argentino, u imbécil chiapaneco, un ex seminarista, un vagabundo y un bailarín españoles, un negro chileno, un economista irlandés y tres trabajadores sociales de diferentes partes del Caribe. Era una huésped sumamente estricta; por ejemplo, rechazó del círculo a un joven mexicano que había sido compañero mío de los Boy Scouts, a un colombiano economista que había tenido una larga conversación conmigo, a la novia de éste, que era una americana desabrida (“si ésa se para en una esquina”, dijo Julia, “le proponen matrimonio”), y a un escritor filipino que había hecho amistad conmigo. Por otra parte, cuando se le pegaba algún monstruo, venía corriendo conmigo.
—¡Quítamelo, que no hallo qué hacer con él! —me decía.
Y había que hacerle la conversación al monstruo mientras Julia ponía su recato a salvo.
Su tienda favorita era Macy’s pero un día sacó sus ahorros y me dijo:
—Llévame a Greenwich y después de ver varias tiendas entró en una que estaba en un sótano y salió con un paquete. Regresamos a la Casa Internacional, yo fui a la cafetería y ella fue a su cuarto y al rato apareció con el suéter famoso, que era de color mandarina, tenía cuello de tortuga y le sentaba como una piedra.
—Te queda muy bien —le dije, con una sonrisa helada.
Se sentía incómoda.
Después llegaron otros miembros del “círculo” y le dijeron lo mismo, que le quedaba muy bien.
Al día siguiente, cuando bajó a desayunar, me dijo:
—Necesito que hagas algo que sólo un hombre fuerte puede hacer.
Había que ir a Greenwich a cambiar el suéter por otro. Ella no podía hacerlo porque le daba vergüenza.
—Pero tienes que ir tú, para probarte y para escoger el suéter nuevo —le dije, con mucha razón, como se verá después.
—El que tú escojas estará bien —dijo ella.
—¿Qué número usas?
—Cuarenta.
Me pareció muy raro, pero ella me enseñó el suéter rojo y efectivamente, tenía un número 40, así que fui a la tienda que estaba en el sótano, les expliqué a las dueñas que mi esposa había comprado un suéter que a mí no me gustaba y ellas no tuvieron inconveniente en que yo escogiera uno negro con el cuello en forma de V; me cercioré de que fuera del 40 y regresé a la Casa Internacional. Esa noche, Julia apareció con el nuevo suéter. Le llegaba a las rodillas y le sobraban veinte centímetros de mangas.
—Te lo regalo —me dijo.
Pero no lo quise, porque era de mujer. Después se lo regaló a un amigo suyo a quien también le quedaba grande.
Julia era bastante sana, pero hipocondriaca, estaba segura de que iba a darle un síncope de un momento a otro. Yo también estaba seguro de eso. Esta seguridad produjo dos incidentes lamentables. El primero ocurrió una noche, en que quedarnos de vernos a las ocho en el lobby. Entre ocho y nueve y media, llamé catorce veces a su habitación y cuando ya la hacía muerta y cubierta de moscas, apareció muy campante. Había estado en el cuarto de una de las trabajadoras sociales.
—Vamos a algún lado a bailar —me dijo.
Yo tenía la boca amarga.
—No quiero bailar.
—¡Ay, qué chipil estás! —me dijo y tuvimos un gran pleito.
El otro incidente empezó en la peluquería. Yo iba a una peluquería en donde había dos peluqueros viejos, uno italiano y el otro austriaco; ambos habían estado en el Caporetto y se odiaban. Por fin, el italiano, que era el dueño, pudo más y despidió al austriaco, que fue sustituido por un siciliano recién desembarcado. Pues esto es que llego a la peluquería, me pela el siciliano, que en su vida había cogido unas tijeras y me deja como Lawrence Oliver e Hamlet.
—¿No quiere que le empareje? —me preguntó el italiano viejo, que veía perdido un cliente.
—Así déjelo —le dije y regresé desconsolado a la Casa Internacional.
Era hora de almorzar. Llamé a Julia a su cuarto y no contestó, la busqué en el cuarto de juegos y no estaba, la busqué en el de música y no estaba, la busqué en los teléfonos y no estaba. Esperé otra media hora y volví a llamar y no me contestó. Esperé otra media hora; misma operación, mismo resultado. Desesperado, bajé a la cafetería, ¿y qué es lo primero que veo? Nada menos que a Julia, sentada en una mesa con el joto colombiano, que en esos momentos estaba declarándole su amor.
“Yo a éste, lo mato”, dije para mis adentros. Afortunadamente no cumplí esta amenaza, porque hubiera sido bastante ridículo. En vez de eso, me acerqué con toda solemnidad a la mesa.
—Julia, necesito hablar contigo muy seriamente —le dije.
Ella me miraba con la boca abierta. No me reconocía con mi nuevo peinado. El colombiano se levantó discretamente y se fue. Julia y yo salimos al vestíbulo. Yo iba diciéndole;
—Tengo una hora buscándote… Llamé a tu cuarto… Creía que habías tenido un síncope… —y terminé con un fervorín—: Piensa que si me preocupo por ti, si te busco, si te llamo, es porque te quiero.
En vez de contestar algo sensato, algo adecuado a esta declaración de principios, ella me preguntó.
—¿Qué te pasó en la cabeza?
Me sentí completamente imbécil:
—Fui a la peluquería —contesté.
Ella soltó una carcajada que todavía me retumba en las entrañas.
Esa misma tarde fui otra vez a San Patricio, me equivoqué de padre, me confesé en americano y le dije:
—He deseado a una mujer casada.
Me regañó como si nunca hubiera sabido de un hombre que deseara una mujer casada.
—No puedo darle la absolución si no me promete… —no recuerdo qué fue lo que tuve que prometerle para salir de allí absuelto.
Pero mis relaciones con Julia iban de mal en peor. Cada vez que me veía con la cabeza trasquilada, se reía de mí. La descompostura duró un mes.
Un día, no sé por qué causa, decidimos comer bien. Yo me detuve frente a un restaurante ruso y me puse a leer el menú que estaba en la puerta.
— “Boeuf Strogonoff…”
—¿Pero, estás loco? ¿Cómo vas a entrar en un lugar en donde no sabes ni lo que vas a pedir? —Me dijo Julia, de muy mal humor.
Fuimos a Lobster House y cuando me disponía a entrar, Julia me dijo:
—Mejor vamos allí.
Y fuimos a un restaurante de gente pobre que decía “Good eats”
Cuando yo estaba dándole la segunda cucharada a una sopita de pollo, Julia me dijo, con toda seriedad:
—Tú tienes facilidad para escribir, pero no tienes vocación. Yo sí tengo vocación.
Se refería a nuestra profesión de escritores. Luego me dijo:
—Tú eres un buen hombre. Lo que se llama “un buen hombre”.
Se refería a mi situación moral.
Compró un sombrero y los domingos íbamos a misa juntos. Decía que quería convertirse. Era un engorro, porque las misas americanas son muy malas. Piden limosna todo el tiempo y lo regañan a uno si da menos de veinticinco centavos.
Julia empezó a darme a leer las obras de Ed Hole, que era un americano que ella había conocido en México antes de salir. También me leyó una carta de su marido, en la que decía “Los labios de Fulana (una de las grandes putas aficionadas que abundan en nuestros círculos intelectuales) me rozaron furtivamente…” Julia casi lloraba:
—¿Por qué me dice esto? —decía, como si ella nunca hubiera contado una mentira. El caso es que la situación empezó a ser muy cargante. Hasta que explotó en una función de la Comédie Française.
Fuimos a ver Le Bourgeois Gentilhomme y cuando estábamos entrando en el teatro me dijo:
—Participé en tal concurso, porque sabía que no había ningún concursante de peligro.
Me quedé helado, porque yo había sido uno de los concursantes inofensivos. Julia había ganado el premio con una obra muy mala, en consideración a sus méritos y a su sexo. No dije nada, pero me puse de un humor de todos los diablos.
Cuando ya estábamos sentados, leyendo los programas, ella me dio la oportunidad de darle un palo. Me dijo:
—Hoy tuve un desvanecimiento, ayer, un vértigo, antier, jaqueca, mañana me toca cólico. Debo tener la presión baja.
—¿Y a mí, qué? —le dije.
Me miró horrorizada por mi indiferencia ante el dolor humano. No volvimos a hablar en el teatro. A la salida, compré un periódico para protegerme durante el viaje a la Casa Internacional. Tomamos el subway y yo me senté y me puse a leer y ella se sentó y se quedó callada. Debo confesar que comenzaba a tener miedo, porque Julia, igual que las heroínas de sus obras, era capaz de odiar en silencio durante días enteros; yo, en cambio, soy capaz de pedir perdón de lo que sea y cuanto antes. Pues iba yo leyendo, y pensando que iba a tener que pedirle perdón, cuando decidí echarle una miradita con el rabo del ojo para ver qué cara tenía. Me quedé estupefacto. Estaba igual que cuando conquistó a su marido en el café de la Escuela de Filosofía y Letras: sonrosada, relampagueante, sonriente. Con mucho cuidado, bajé un poco el periódico y miré al asiento de enfrente, para ver a quién estaba mirando Julia. Me quedé más estupefacto todavía. ¡En el asiento de enfrente no había nadie! Julia estaba mirándose a sí misma en el cristal de la ventanilla.
Al llegar a la calle 120, Julia se levantó de su asiento sin decir nada y fue hasta la puerta. La seguí doblando el periódico y nos apeamos en la 126. Bajamos las escaleras de la estación y echamos a andar hacia la Casa Internacional, en silencio y sin tomarnos del brazo. Yo iba pensando cómo terminar el episodio de nuestro pleito silencioso, cuando, al doblar la esquina oímos, casi al unísono, un golpe sordo y un grito de mujer. Julia y yo nos tomamos del brazo, de tan asustados que estábamos. A una cuadra de distancia y precisamente en la mitad de nuestro camino hacia la Casa Internacional había un grupo compuesto por un hombre que estaba envolviéndose una mano en un pañuelo, otro que estaba en jarras y una mujer que estaba recargada en el quicio de una puerta. Ellos eran negros, y ella blanca. Al vernos venir, suspendieron la violenta discusión que tenían. Yo no me atreví a poner a Julia del lado de la calle y a pasar entre el grupo y ella, porque hubiera sido un acto demasiado violento, aparte de inútil y preferí seguir de frente y pasar de largo. Pues pasamos junto a ellos y seguimos adelante y a los veinte pasos que dimos, volvió a empezar la discusión. Yo estaba decidido a seguir de frente, porque no tenía intenciones de ponerme a golpes con dos negros para defender, no una, sino dos mujeres; pero nada, Julia, que como suele pasarles a las de su sexo, se sintió muy valiente, se detuvo y se volvió hacia donde estaba el grupo. A mí no me quedó más remedio que hacer lo mismo. Fue una medida muy afortunada, porque la discusión volvió a suspenderse y al no movernos nosotros, la mujer se atrevió a salir del quicio de la puerta y a echar a andar hacia donde estábamos. Los negros la insultaron y nos insultaron, pero no se atrevieron a moverse. A unos cuántos pasos de nosotros, la mujer entró en una casa y cerró la puerta; nosotros seguimos nuestro camino hacia la Casa Internacional y los negros siguieron insultándonos. Al llegar al vestíbulo de la Casa Internacional, Julia sacó de su bolso las dos muñequitas japonesas que yo había comprado y que le había dado a guardar y me dijo: Creo que tanto a ti como a mí nos hacen falta unas vacaciones.
—No me hables mañana. Espero no verte en todo el día. Creo que tanto a ti como a mí nos hacen buena falta unas vacaciones.
Yo respondí con una frase que usé frecuentemente en mi relación con Julia:
—Te aseguro, Julia, que lo siento muchísimo.
Y se fue cada uno por su lado. Ella al departamento de mujeres y yo al de hombres.
Esa noche mi sueño fue amargo, pero profundo, y al día siguiente hice un plan para pasarlo sin Julia. Recordé que ella no tenía dinero y decidí, con gran magnanimidad, dejarle cinco dólares en su buzón. Estaba peinándome cuando tocó el timbre que anunciaba que me llamaban por teléfono. Corrí a la cabina. Era Julia.
—Quiero pedirte perdón, porque he sido muy injusta.
Le dije que no había de qué pedir perdón, me sentía feliz. Cambié mis planes y pasamos el día juntos. A cabo de un rato comprendí que a pesar de lo que había dicho por teléfono, no se sentía injusta, sino víctima de un neurasténico.
—No quiero que hablemos más del asunto —me dijo, cuando quise hablar del pleito que habíamos tenido.
Al día siguiente arreglé que la organización que me había dado la beca me mandara a Calcuta, Ill.
—¿Y vas a dejarme aquí sola? —me preguntó Julia cuando supo esta decisión.
Me sentí muy culpable y los días que precedieron a mi partida fueron muy tiernos.
—Sabes por qué me voy, ¿no? —le pregunté la víspera de irme.
—Porque eres hombre y te gusta conocer cosas.
—Eso es —le dije. Pero yo mismo no sabía bien por qué me iba.
No me daba cuenta de que ésta era, en realidad, The end of the affaire. Habíamos hecho todo, menos el amor, y todo había salido mal, y si hubiéramos hecho el amor, también hubiera salido mal. Había llegado el momento de liar el petate.
Y me fui. Pero todo fue salir de Nueva York para no pensar más que en Julia. En cada estación le mandaba una tarjeta diciéndole que la extrañaba. En Calcuta encontré tres cartas muy cariñosas.
Así seguimos, escribiéndonos muy seguido, hasta que un viernes, recogí una carta suya en el Correo y la llevé sin abrir a la cafetería donde acostumbraba cenar. Pedí una chuleta de ternera. Quería celebrar la carta de Julia con un pecado mortal, porque era día de vigilia. ¡Cuál no sería mi sorpresa, cuando abrí la carta y leí, entre otras cosas: “No pienso seguirte en tu próxima aventura espiritual… estoy harta… no quiero saber más de ti… eres un advenedizo… tus cuentos son muy malos… tus clases son pésimas…”!
Le escribí una carta que era un verdadero tango: “…yo, que fui tan sincero… nunca te di motivo… no me explico tu actitud…”
Fui a la iglesia y me confesé:
—Acúsome Padre de que comí carne en día de vigilia.
Los siguientes tres días fueron un monólogo constante, ya estuviera yo caminando por los bosques o recostado en mi cama. Empecé diciendo “No entiendo, Julia, qué quieres decir con eso de advenedizo”; y acabé diciendo: “¿Advenedizo yo? Advenediza tu chingada madre.” Pasada esta frase salí a la calle, compré un suéter y varias camisas y me olvidé de Julia y de la religión. No he vuelto a verla, ni a confesarme.
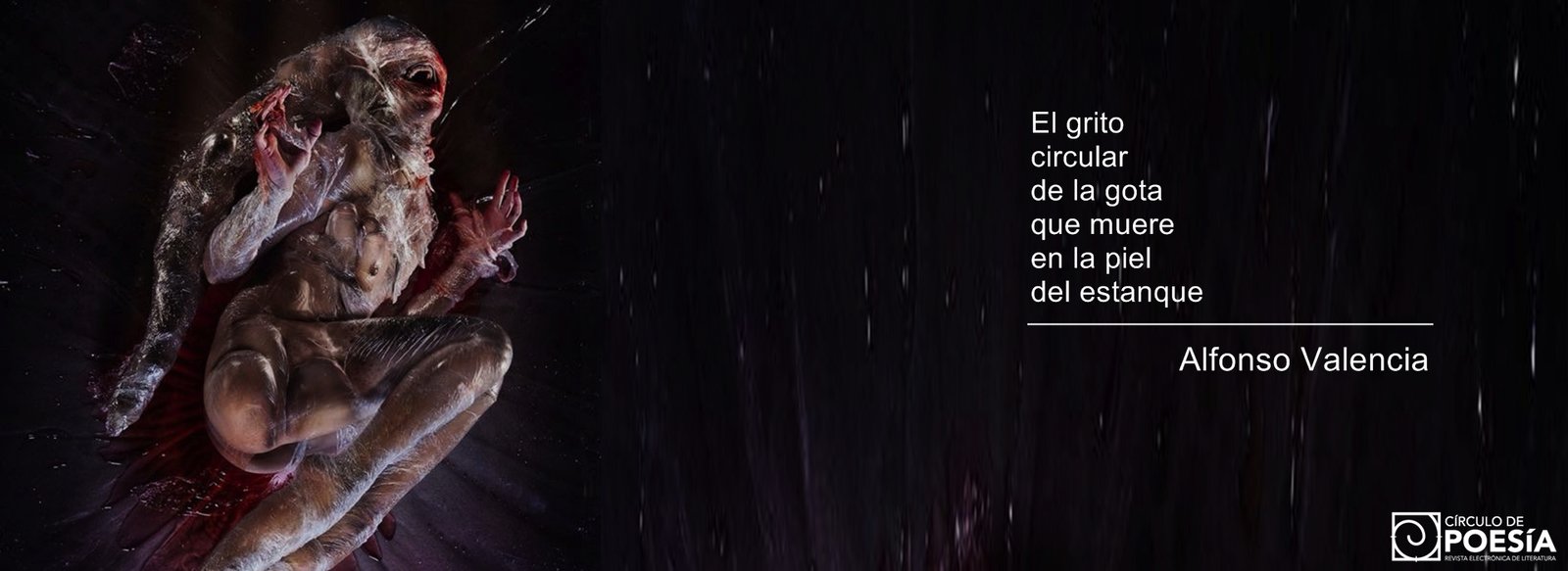
No hay comentarios:
Publicar un comentario